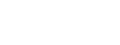14 Sep Chiloé, un viaje entre iglesias y mitología
La isla grande de Chiloé nos mostró su mitología, su característica principal reconocida mundialmente y nos ofreció una experiencia que nos puso a prueba.
Existen dos maneras para entrar a Chiloé, una es por el norte, cruzando en una embarcación por el Canal de Chacao. La otra es directamente desde el sur, en la ciudad de Quellón, donde termina la ruta Panamericana. Aunque nos confesaron que el barco no deja de tambalearse durante interminables horas. El oleaje en esa zona no es apto para marineros ni pasajeros novatos.
El primer pueblo en detenernos fue Ancud, desde donde iniciamos las visitas a las famosas iglesias de la isla, construidas con madera y nombradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. El punto de partida se dio en el Museo de las Iglesias, allí muestran la ubicación y narran la historia de cada una.
El ingreso tiene un costo a colaboración. Luego de pasear frente a los cuadros es posible ascender hasta la cúpula, no es tan alto pero la vista del pueblo a través de los cristales coloridos, tiene un encanto que merece ser fotografiado.

Así como una visita la plaza principal, donde se aprecian distintas esculturas mitológicas en piedra cancaua, a cargo del artista Ramón Octavio Pérez Gallardo. En el pueblo se encuentra el Museo Regional de Ancud (entrada gratuita), ideal para conocer parte de la historia de la isla, como la llegada de los holandeses y españoles.
La creación del ferrocarril y la terrible devastación que dejó una gran ola en el terremoto de 1960, entre otros hechos, como la Galeta Ancud, dirigida por el capitán “Juan Williams” que en 1843 fue a reconquistar la Patagonia y Tierra del Fuego (en el Estrecho de Magallanes) como territorio chileno.
Como última parada del recorrido, está la Fortificación Española Fuerte Real San Antonio, su mayor atractivo son los cañones antiguos apuntando hacia la costa, quizás no funcionen, pero con solo pararte en frente, te transportas a un escenario de guerra.
Quemchi
En un bus rural de $1,500 pesos CLP (USD $2.20) llegamos en 40 minutos a Quemchi, el tiempo que le destinamos fue poco, aunque aprovechamos para visitar la iglesia, la casa museo de Francisco Coloane (un famoso escritor del pueblo). No conocimos más debido a que había poca gente que supiera brindarnos información; la sucursal de la oficina de turismo en el centro estaba cerrada.
Para alcanzar la carretera principal había que subir una extensa loma con las mochilas a la espalda, el camino no se presentaba nada agradable, por suerte un chico nos avisó sobre un bus ($500 pesos CLP –USD $0,73–) que estaba por arrancar hacia Aucar, en los minutos restantes, logramos almorzar un sándwich.
El bus se llenó de estudiantes, íbamos de pie y apretados, todos colocaban sus mochilas en el asiento del copiloto, sin embargo, nuestras mochilas grandes fueron guardadas en el diminuto maletero. En pocos minutos descendimos, caminamos hasta encontrarnos de frente con la pasarela que nos conectaría con la Isla de las Almas Navegantes, así bautizaron a la isla Aucar.

Quizás esta sea la mayor mitología que exista en Chiloé. Los habitantes aseguran que hay un barco fantasma llamado Caleuche, el cual aparece cada vez que entierran a una persona (nacida en el pueblo) en el cementerio de la isla Aucar. El barco se presenta al día siguiente con el propósito de retirar el alma del recién fallecido.
Y a su vez, devuelve el alma de la persona que enterraron antes, en ese momento, sus familiares tienen la certeza de que su ser querido irá rumbo al cielo (después de que alguien más muera). Algunos afirman haber visto el barco a lo lejos.
Llegamos a la pasarela y lo primero en llamarnos la atención fue la marea alta, tuvimos que quitarnos los zapatos para cruzar, el agua nos rozaba las pantorrillas. Éramos los únicos allí, nos acompañaba una iglesia (por seguridad se encontraba cerrada, la abren una vez al mes), un cementerio y un aire denso en el ambiente, a pesar de que era de día, rondaba el miedo a nuestro alrededor, sobre todo por los pájaros negros que se apoyaban encima de algunas tumbas.

Otras aves hacían ruidos extraños al pasar sobre nuestras cabezas, como si fueran personas gritando. Habían distintos árboles plantados. Pudimos disfrutar de la isla para nosotros solos, aunque con un poco de tensión. Luego empezó a llegar más gente debido a que la marea descendió y se podía cruzar la pasarela sin problema.

Quicaví, pueblo fantasma
A las 6:30 PM un bus nos dejó en el pequeño pueblo, en una terminal semi improvisada donde la sala de espera se conformaba por cuatro paredes de madera con un techo y varias botellas de cerveza vacías en las esquinas. Había un hospedaje (nos enteramos al día siguiente), una plaza principal, una iglesia de madera y un puerto.
Vimos poca gente, una sola tienda y un restaurante a punto de cerrar donde cenamos una cazuela (sopa de carne acompañada con muchos vegetales) y nos dieron un postre de Cinola con caramelo por $2,800 pesos CLP (USD $4,11). Cayó la noche y la dueña del local nos recomendó un sitio para armar la carpa.
Primero sugirió dormir junto a la iglesia, luego nos enseñó un rincón cubierto de césped en medio de una casa y una especia de Municipio, se mostraba perfecto, pero al dejar las mochilas en el piso, cuando estábamos por abrir la carpa, una señora que pasaba nos dijo que ese sitio era utilizado como parqueadero durante la mañana.
Tenía razón, las huellas de neumáticos certificaban lo que decía. Ella misma nos aconsejó acampar cerca de la entrada al pueblo, con el dedo índice apuntó a la distancia hacia un poste de alumbrado público, decía que entre el tercer y cuarto poste, había un espacio donde nadie nos molestaría.
Caminamos hacia aquel sector alejado y oscuro, pero el monte y las casas apagadas no nos transmitían confianza, incluso llegó un tramo en donde el asfaltó fue remplazado por arena húmeda. Parecía que la marea subía en alguna hora del día o la noche, no quisimos quedarnos para comprobarlo.

Un paradero de bus nos invitaba a pasar la noche, hubiésemos estado cubiertos y protegidos, pero la basura en el piso terminó por espantarnos. Volvimos cansados al primer rincón con el suelo de césped, decidimos armar la carpa rápidamente sin importarnos la opinión de los demás (al parecer no había dueño). La gente que pasaba a pie y en auto, nos veía sin mostrar mayor preocupación.
Nos introducimos dentro de las bolsas de dormir, pensando que tendríamos una noche tranquila, hasta que la baja de temperatura se empezó a sentir en el suelo. En esos momentos no teníamos aislantes térmicos, y a pesar de ponernos todos los abrigos encima, pasamos la noche más fría de nuestras vidas.
Temblábamos, nos quejábamos, intentamos colocarnos en posición fetal para que las rodillas nos protegieran del suelo helado. Dormimos muy poco, el viento también se dedicó a jugar con la carpa, tambaleándola de un lado a otro. Levantarnos para salir al baño –al aire libre– fue para sufrir más. Queríamos que amaneciera rápido para marcharnos. Pero el tiempo se volvía eterno.
Unas luces de auto nos levantaron, aunque se marcharon enseguida. Un ruido de golpeteos con madera también nos despertó, pero nos atrevimos a desarmar la carpa recién a las 8 AM, cuando apareció la luz del Sol. Nos dirigimos a la improvisada terminal. No aparecía nadie, ni había carteles con información de horarios de los buses. Caminamos rumbo a la carretera principal, aunque nos separaban varios kilómetros.
Una camioneta apareció y nos levantó hasta un puesto de comida, ahí nos enteramos que el único bus había partido a las siete de la mañana. El conductor nos obsequió una chicha recién preparada. Nos sirvió para pasar el rato en la carretera hasta que otro vehículo nos llevara al cruce que divide Tenaún y Dalcahue.
De San Juan a Castro
Cuando nos encaminábamos hacia la entrada de una pequeña y famosa cascada, un auto frenó, bajó la ventanilla y vimos una chica que nos llamaba con la mano. Nos acercamos, coincidentemente se dirigía hacia donde queríamos ir. No tuvimos que levantar el pulgar para viajar por San Juan, Dalcahue, Castro y Cucao.
Su nombre era Lisa, venía de EEUU, se encontraba trabajando en Santiago y era de esas personas espectaculares que el destino pone en tu camino. Con ella vimos las construcciones de las embarcaciones en San Juan y caminamos sobre la arena cálida de la playa de Cucao, sintiendo la fuerza de las olas al reventar.


Vimos muchos animales marinos muertos a causa de la marea roja, por lo que no recomendaban comer machas ni mariscos. Aunque semanas después nos enteramos que la causa de tantos peces muertos se debía a la contaminación de las salmoneras, por lo que Chiloé entró en crisis, hubo fuertes manifestaciones donde cerraron los puertos y calles. Para entonces ya habíamos salido de la isla.
En Castro apreciamos la iglesia más grande y la más llamativa de todo Chiloé, tanto por dentro como por fuera. La ciudad posee un gran tamaño y cuenta con una plaza de armas en pleno centro. Como no era temporada alta, conseguimos una habitación de hotel por $16,000 pesos CLP (USD $23,50), aunque el wifi y la ducha caliente fueron un desastre.

El mayor recuerdo que nos llevamos de Castro, fueron los completos –hot dogs– que vendía una pareja en su carreta (a excelente precio: $1,200 pesos CLP –USD $1,75–) frente a la plaza durante la noche; hasta la fecha, han sido los mejores del viaje.



Achao y Curaco de Vélez
Por recomendación de un vendedor de frutos secos en el mercado, nos dirigimos hacia Achao, una de las islitas pertenecientes a Chiloé que se cruza en barcaza. Desde el pueblo, detrás del paisaje de los botes flotando, se alcanza a ver los nevados de la cordillera de los Andes.

A un kilómetro del pueblo se encuentra el mirador La Paloma, el mejor punto para tomar una panorámica del lugar. Desde aquella cuesta hicimos dedo hasta Curaco de Vélez, llegamos cuando el sol estaba por caer, hallamos una cabaña con todo equipado por $20.000 pesos CLP (USD $29,40), pero como suele suceder, tuvimos inconvenientes con el wifi y el agua caliente. ¿Habrá sido una especie de brujería?



Visitamos la iglesia y un puerto lleno de lodo, la marea estaba baja y le daba un aspecto de suciedad. Por la hora y por el día (domingo a las 8:30 PM), todos los puestos comerciales estaban cerrados, a excepción de uno solo.
Preparamos fideos, lo que sobró nos llevamos al día siguiente en una bolsa, ya que nadie en la zona vendía recipientes de plástico. El dueño de las cabañas aseguró no tener ninguna, aunque cuando estábamos a punto de partir, me entregó uno pequeño recién lavado. Nos servía a pesar de ser recién usado, pero cuando supe que su intención era vendérmelo a un precio poco razonable, se lo devolví.


Sin esperar mucho tiempo en la ruta, un auto nos levantó y nos dejó afuera de la iglesia de Dalcahue, ahí aprovechamos para almorzar los fideos, colgar la ropa lavada la noche anterior en las bancas de la plaza, y luego de recorrer el pueblo, tuvimos la suerte de salir de Chiloé a dedo, pero más suerte fue haber disfrutado de esta gran isla sin ningún día lluvioso, cuando comúnmente el agua cae fuertemente la mayor parte del año.

- ¿Qué hacer en la Isla Santa Cruz, Galápagos? - 15/08/2019
- Del Fitz Roy al Glaciar Perito Moreno - 16/05/2019
- Recorriendo el eje cafetero, ¿por dónde empezar? - 10/01/2019